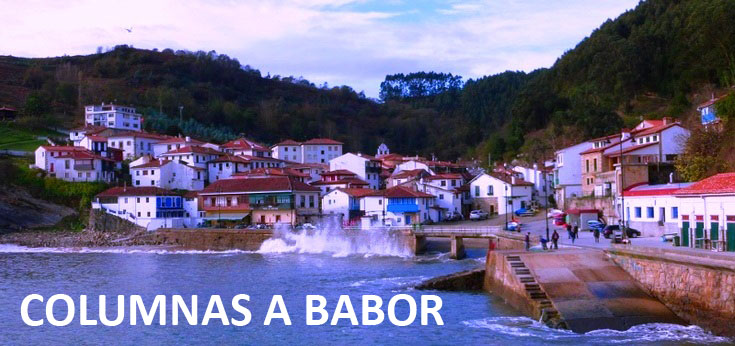Lawfare: la nueva amenaza jurídica que erosiona la
democracia desde América Latina hasta Europa
En las últimas décadas,
la instrumentalización del poder judicial con fines políticos se ha convertido
en una estrategia recurrente en muchas democracias del mundo. Este fenómeno,
conocido como lawfare
—una combinación de las palabras "law" (ley) y "warfare"
(guerra)—, implica el uso de leyes y sistemas judiciales no como mecanismos de
justicia, sino como armas para desacreditar, inhabilitar o encarcelar a
adversarios políticos. Si bien el concepto ha cobrado fuerza a raíz de
acontecimientos en América Latina, como los casos de Luiz Inácio Lula da Silva
en Brasil y Pedro Castillo en Perú, hoy su sombra se extiende peligrosamente
por Europa, tocando ya a países como Portugal y España.
Este fenómeno, lejos de
detenerse, avanza silenciosamente hacia una erosión de las libertades
fundamentales. Un ejemplo preocupante en el contexto europeo es el proyecto de
ley que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel
Díaz Ayuso, que propone sanciones contra las protestas estudiantiles en las
universidades públicas. Esta medida, aún en fase de propuesta, refleja un
patrón que ya hemos visto antes: primero se acorrala judicialmente a figuras
políticas incómodas, y luego se normalizan restricciones a derechos
fundamentales como la protesta y la libertad de expresión.
El
lawfare en América Latina: el laboratorio de la persecución judicial
El término lawfare
fue popularizado por el jurista estadounidense Charles J. Dunlap Jr. en un
artículo del año 2001, pero fue en América Latina donde adquirió un carácter
político evidente. Uno de los casos paradigmáticos es el de Luiz Inácio Lula da
Silva, expresidente de Brasil. En 2018, Lula fue condenado por corrupción en un
proceso liderado por el entonces juez Sérgio Moro, quien más tarde se
convertiría en ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, principal
adversario político del expresidente. En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil
anuló las condenas contra Lula por irregularidades en el proceso judicial, lo
que confirmó la instrumentalización de la justicia para eliminarlo como
contendiente electoral.
Otro caso revelador es
el del expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado
en 2022 tras intentar disolver el Congreso en medio de un enfrentamiento
institucional. Si bien su maniobra fue interpretada como un intento de golpe,
también es cierto que Castillo fue víctima de un acoso constante por parte del
poder judicial, el Congreso y los medios, desde el inicio de su mandato. El
lawfare en Perú se manifiesta en una estructura profundamente elitista y
racista que no toleró a un presidente de origen rural y sindicalista en el
poder.
Ambos casos comparten
elementos clave: procesos judiciales acelerados, condenas basadas en pruebas
endebles o testimonios obtenidos bajo presión, y una cobertura mediática
sesgada que preparó a la opinión pública para aceptar la criminalización de
líderes populares. En todos los casos, los aparatos judiciales no actuaron como
árbitros imparciales, sino como actores políticos alineados con intereses
económicos y mediáticos.
La
expansión hacia Europa: Portugal y España, nuevas fronteras del lawfare
Si bien Europa se
percibía hasta hace poco como un bastión democrático más estable, la expansión
del lawfare
está rompiendo ese espejismo. En Portugal, recientemente se ha desatado una
tormenta política tras el proceso judicial conocido como "Operación
Influencer", que llevó a la dimisión del primer ministro António Costa.
Aunque las acusaciones de corrupción eran aún preliminares y sin pruebas
concluyentes, el solo anuncio de la investigación bastó para tumbar al
gobierno. La rapidez con la que se propagó el escándalo mediáticamente, sin que
se hubieran establecido culpabilidades claras, refleja una dinámica que
recuerda peligrosamente a los casos latinoamericanos.

En España, el uso
político del aparato judicial ha sido una constante en los últimos años,
particularmente en torno a la cuestión catalana. Líderes independentistas como
Oriol Junqueras fueron condenados por delitos de sedición en procesos cargados
de controversia jurídica y motivación política. Pero el fenómeno está
comenzando a expandirse a nuevos terrenos, donde no sólo se busca reprimir el
independentismo, sino también acallar el disenso social más amplio.
Uno de los desarrollos
más alarmantes es la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
presidido por Isabel Díaz Ayuso, de imponer sanciones administrativas a
estudiantes y profesores que participen en protestas dentro de los campus
universitarios. Esta medida, presentada como una forma de mantener el orden y
la neutralidad en espacios académicos, en realidad busca sofocar la expresión
crítica, especialmente en un momento en que las movilizaciones estudiantiles
por la situación en Palestina y otros temas han cobrado fuerza.
De
la criminalización de líderes al castigo del ciudadano: la segunda fase del
lawfare
Lo que inicialmente fue
una estrategia para neutralizar a figuras políticas de izquierda o disidentes,
ahora se convierte en un mecanismo para limitar las libertades de la ciudadanía
en general. Esto marca una segunda fase del lawfare: la represión
preventiva de la movilización social.
En la Comunidad de
Madrid, las sanciones propuestas contra protestas en universidades incluyen
multas económicas y medidas disciplinarias, incluso la posible expulsión de
estudiantes. Esta política se presenta bajo el discurso de la “neutralidad
política”, pero lo que se busca es desactivar el papel histórico que han tenido
las universidades como espacios de pensamiento crítico y acción colectiva.
La normalización del
castigo al activismo estudiantil es un síntoma claro de cómo la lógica del lawfare
ha penetrado más allá de los tribunales. Ya no basta con encarcelar a líderes:
ahora se pretende disciplinar a la sociedad en su conjunto, para evitar que
surjan nuevas resistencias. Se legisla no para proteger libertades, sino para
impedirlas.
La
colaboración entre jueces, medios y élites económicas
Uno de los factores que
facilita la expansión del lawfare es la alianza
estratégica entre el poder judicial, los medios de comunicación y las élites
económicas. En todos los casos mencionados, los grandes conglomerados
mediáticos han jugado un papel esencial en fabricar consensos sociales que
justifican la criminalización. Se utiliza la figura de la “corrupción” como un
pretexto, aunque no haya pruebas claras, para erosionar la legitimidad de los
líderes incómodos al statu quo.
Esto ocurre porque el lawfare
no necesita demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable; le basta
con instalar sospechas, generar ruido y desestabilizar políticamente. Es un
mecanismo que opera en el terreno de la percepción pública antes que en el de
la justicia objetiva.
La consecuencia más
grave de este fenómeno no es solo la destrucción de carreras políticas o la
desmovilización social, sino el debilitamiento de la democracia misma. Cuando
la ley deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un arma para
defender intereses particulares, se rompe el contrato social que sostiene el
Estado de derecho.
¿Hacia
dónde vamos?: del lawfare a la autocracia liberal
Si la tendencia actual
no se revierte, Europa corre el riesgo de caer en una forma de autocracia
liberal, donde los procedimientos democráticos formales se
mantienen, pero los derechos reales de participación, protesta y expresión son
limitados o penalizados. El uso del derecho como arma política puede comenzar
con líderes polémicos o impopulares, pero acaba afectando a todos los
ciudadanos.
En este sentido, las
políticas restrictivas en espacios educativos son especialmente peligrosas. Si
se elimina la posibilidad de expresar disenso en las universidades, uno de los
últimos bastiones de libertad crítica, se debilita gravemente la capacidad de
la sociedad para resistir el avance autoritario.
El caso de Madrid no es
una excepción, sino un indicio de hacia dónde puede derivar el modelo europeo
si no se reconocen a tiempo los mecanismos del lawfare
y se les enfrenta con políticas de transparencia, garantías judiciales y
defensa activa de los derechos fundamentales.
Conclusión:
resistir el lawfare, defender la democracia
El lawfare
representa una de las amenazas más sutiles pero más eficaces contra la
democracia del siglo XXI. Su fuerza reside en que actúa desde dentro del
sistema, disfrazado de legalidad y tecnicismo, mientras mina los pilares de la
justicia y la participación ciudadana.
Desde Lula da Silva
hasta Pedro Castillo, desde Portugal hasta Madrid, los casos analizados nos
muestran que nadie está a salvo cuando la ley se convierte en una herramienta
de persecución. Es urgente que la sociedad civil, los movimientos sociales, las
instituciones académicas y los organismos internacionales denuncien y vigilen
estos procesos.
Resistir el lawfare
no es sólo una cuestión de solidaridad con los líderes perseguidos; es una
defensa vital del derecho de todos a disentir, protestar y participar
libremente en la vida política. La democracia no se defiende sola: necesita
ciudadanos informados, activos y comprometidos con la justicia y la libertad.